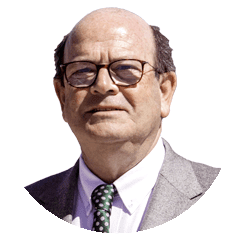España ha tenido siempre una relación singular con la ley. Desde la Hispania romana hasta la Constitución de 1978, nuestra historia jurídica es una crónica de creatividad, prudencia y humanismo. El Derecho romano nos legó la racionalidad y la lógica, los visigodos la capacidad de integrar tradiciones distintas en un solo cuerpo legal, y los monarcas medievales los primeros intentos de sistematización en un territorio plural y diverso. Con la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, España alumbró uno de los capítulos más brillantes de la historia del pensamiento jurídico: se reconocieron derechos universales, se sentaron las bases del Derecho Internacional y se defendió la dignidad humana incluso en tiempos de conquista.
A lo largo de los siglos, la ley española fue un instrumento de equilibrio entre poder y justicia, entre tradición y modernidad. La codificación del siglo XIX y la Constitución de 1978 consagraron un sistema que, pese a los vaivenes históricos, ha garantizado un marco de libertad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Nuestra historia jurídica es, sin exageración, un legado del que cualquier país podría sentirse orgulloso.
Y sin embargo, la historia reciente nos obliga a levantar la voz. Porque hoy, la ley parece estar sufriendo un fenómeno muy peligroso: la subordinación de la norma al interés político. No es una hipótesis ni un debate académico; es la evidencia de decisiones legislativas y judiciales que parecen buscar resultados políticos más que justicia objetiva. Leyes como la Ley de Amnistía, la Ley de Memoria Histórica, las reformas del Código Penal, los indultos, la Ley del «sí es sí» o las leyes de género y trans muestran un patrón inquietante: se construye o interpreta la ley según convenga al poder de turno, en lugar de proteger los derechos de todos los ciudadanos de manera imparcial.
El Derecho, por definición, es un sistema de reglas que asegura la convivencia y limita la arbitrariedad. Cuando se retuerce para perseguir fines políticos, deja de cumplir su función y amenaza la confianza pública en las instituciones. La Justicia debe ser independiente; la ley debe ser previsible, objetiva y coherente. Pero cuando los tribunales se ven presionados, aunque sea sutilmente, a interpretar la norma conforme a la conveniencia de un gobierno, se socavan pilares que han costado siglos construir.
Tomemos como ejemplo los indultos selectivos: decisiones que deberían ser excepcionales se han convertido en herramientas de negociación política. La Ley del «sí es sí» y las modificaciones del Código Penal muestran como cambios legislativos bienintencionados en teoría pueden, en la práctica, generar inseguridad jurídica cuando se aplican de manera improvisada o interpretativa. Y las leyes de memoria histórica y de género, aunque respondan a aspiraciones legítimas de justicia social, a veces se implementan con criterios que priorizan objetivos ideológicos sobre el análisis jurídico riguroso, dejando zonas grises que la ciudadanía percibe como arbitrariedad.
Este uso político de la ley no es solo un problema técnico: es un problema ético. Erosiona la confianza de los ciudadanos, debilita la legitimidad de los tribunales y amenaza la igualdad ante la ley, un principio fundamental consagrado en la Constitución de 1978. Si la norma se aplica según criterios de conveniencia política, cada ley se convierte en un arma de poder en lugar de un escudo de derechos. España corre el riesgo de que su Derecho deje de ser garante de justicia para convertirse en instrumento de intereses temporales.
No se trata de negar la necesidad de cambios legales ni de reformas sociales. La ley debe adaptarse a nuevos tiempos, a los avances de la sociedad, a la protección de derechos emergentes. Pero esa adaptación debe hacerse siempre bajo criterios de razonamiento jurídico, análisis técnico y respeto al principio de igualdad ante la ley, no según la conveniencia política del momento.
En este contexto, mirar la historia del Derecho español es más que un ejercicio de erudición: es un recordatorio de lo que hemos logrado y de lo que podemos perder. Durante siglos, España construyó un sistema basado en la razón, la equidad y la protección de los derechos humanos. Desde la Escuela de Salamanca hasta la Constitución democrática, cada avance ha buscado consolidar la justicia como valor superior, por encima de los intereses partidistas. No podemos permitir que décadas de esfuerzo se vean comprometidas por interpretaciones sesgadas de la ley.
El derecho no es un juego de ajedrez político; es el contrato social que nos protege a todos. Y la independencia judicial no es un lujo: es una garantía de que la ley sigue siendo justa, coherente y respetuosa con todos los ciudadanos. Por eso, cualquier legislador o gobernante debería preguntarse: ¿estamos haciendo leyes para fortalecer la justicia o para manipularla? ¿Estamos construyendo seguridad jurídica o fomentando la desconfianza?
España tiene un legado jurídico del que sentirse orgullosa. Pero ese orgullo es frágil. Hoy más que nunca, es necesario que los ciudadanos, los juristas y los medios de comunicación exijan que la ley cumpla su función: proteger derechos, garantizar justicia y servir como base de convivencia. La historia nos enseña que el Derecho, cuando se doblega al poder, deja de ser garante de libertad y se transforma en fuente de arbitrariedad. Y eso, en un Estado democrático, no puede ni debe suceder.
En definitiva, España debe seguir defendiendo un Derecho que sea fuerte y fuente de independencia y racionalidad, tal como lo construyeron generaciones de juristas y legisladores. Solo así la ley seguirá siendo, como siempre debió ser, la verdadera guardiana de la justicia y la libertad.